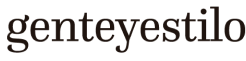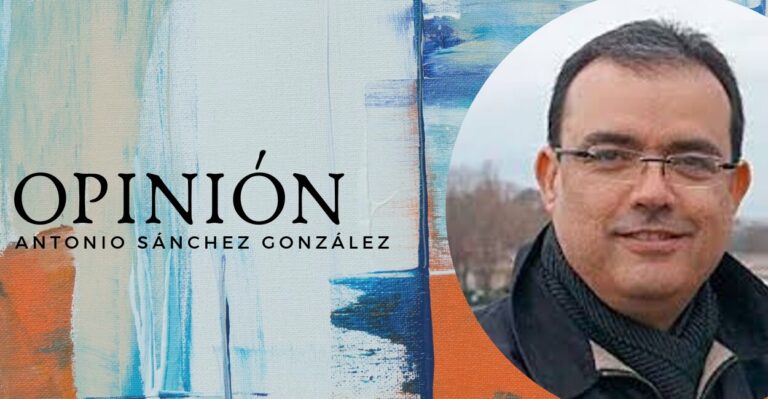
antonio-sanchez-gonzalez
antonio sanchez gonzalez
La desigualdad y la salud
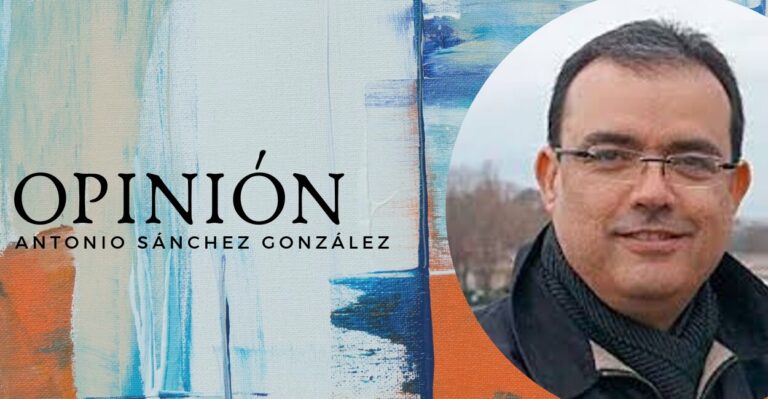
Antonio Sánchez González.
Detrás de la promesa de una atención garantizada para todos, las desigualdades sociales en salud permanecen bajo el radar, mientras un grupo gobernante persigue al otro -al que estuvo-.
Antonio Sánchez
|31 de octubre 2025
Compartir:
El debate sobre el acceso a la atención sanitaria está tan polarizado en nuestro país que casi olvidamos que hay otras desigualdades sociales en el campo de la salud. Varias señales lo confirman, silenciosamente: las brechas en el estado de salud de la población entre sus franjas más ricas y menos ricas no se están reduciendo, ni mucho menos y las cifras actuales nos obligan a temer que aumenten. Esta es una observación preocupante en el país en el que la salud es un derecho constitucional desde 2011.
Detrás de la promesa de una atención garantizada para todos, las desigualdades sociales en salud permanecen bajo el radar, mientras un grupo gobernante persigue al otro -al que estuvo-. Prevención, cribado, vacunación, nutrición, sistemas de “ir hacia” para poblaciones vulnerables… Estas estrategias bien conocidas en salud pública ciertamente se aplican para algunos grupos poblacionales de nuestro país, pero -casi- sin ningún apoyo político real. La palabra “prevención”, que al comienzo del segundo mandato de seis años del régimen actual había regresado al espacio público en la voz del titular del ministerio de salud, finalmente ha desaparecido.
Las señales de advertencia se multiplican. Una fotografía mexicana, hecha pública por el INEGI apenas hace unas semanas, arroja luz sobre la situación mexicana, con pocos años de diferencia, en 2017 y 2024. El resultado no tiene precedentes: en 2024, más de un tercio de los mexicanos de entre 25 y 75 años no dicen gozar de buena salud (35%). Es una de las puntuaciones más bajas dentro de la OCDE. Al mismo tiempo, las cifras con las que se mide la desigualdad indican que esta se ha ampliado.
No obstante las cuentas que dicen que millones de mexicanos han salido de los niveles más profundos de la pobreza, como resultado de la política de dispersión de dinero público en la forma de ayudas sociales y el aumento sin precedente de los salarios mínimos, esto no impide que las desigualdades se amplíen. Y con base en el criterio del nivel socioeconómico, los datos revelan una diferencia: la mitad de los mexicanos en los estratos más desfavorecidos, con niveles más bajos de educación y que desempeñan trabajos manuales o en el sector informal dicen tener mala salud, en comparación con, por ejemplo, el 21% de los más educados (nivel universitario). En los últimos diez años, esta brecha ha aumentado en 1.5 puntos.
Tenemos un sistema de salud que genera diferencias significativas según los grupos sociales: nuestras desigualdades sociales en salud se encuentran entre las más altas de Europa, especialmente cuando nos fijamos en ciertos indicadores como la mortalidad infantil o la mortalidad antes de los 65 años.
Si bien las desigualdades se pueden ver en la gran mayoría de las patologías, algunas de ellas son aún más pronunciadas, especialmente entre quienes sufren diabetes, obesidad infantil, enfermedades hepáticas y enfermedades mentales. Es sistémico, cuanto mayor es el ingreso, la categoría socioprofesional o el nivel de educación, menor es el riesgo de enfermedad, pero el gradiente social juega un papel más importante para estas patologías que están muy vinculadas a las condiciones de vida. También sabemos que la renuncia a la atención por razones financieras es más pronunciada, por ejemplo, para la atención visual y dental.
Pero, además, en los últimos 10 años, se acentuó un fenómeno ya conocido: la esperanza de vida de quienes viven en estados con niveles más profundos de pobreza puede ser de varios años menos respecto de los que tienen a ciudadanos con ingreso per cápita promedio más alto en la República: la esperanza de vida en Chiapas es de 74 años mientras que en Nuevo León es de 77 (la de Zacatecas es 74.6 en 2025). Y hay más datos duros, la incidencia de enfermedad cardiovascular entre los mexicanos se multiplicó por 1.5 entre 2017 y 2024 y el riesgo de morir por causa de las enfermedades del corazón tiene un patrón similar.
Y en este ámbito, tenemos que hacer frente a un fenómeno contraintuitivo, bien conocido por los investigadores: las campañas de prevención dirigidas a toda la población pueden tener éxito… para aumentar las desigualdades. El impacto lo sienten primero, si no solo, las personas más favorecidas, y no el público objetivo. Estos requieren acciones específicas. Cuando el acceso a la atención se deteriora, los primeros en pagar el precio son los pacientes más pobres.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.