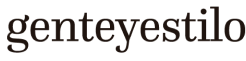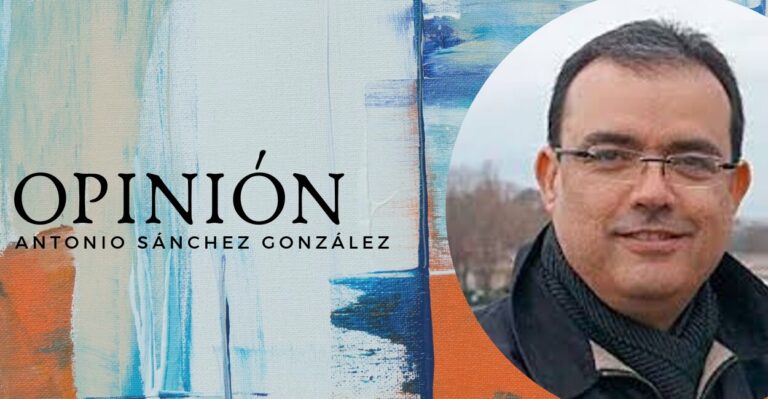
antonio-sanchez-gonzalez
antonio sanchez gonzalez
Casi todos
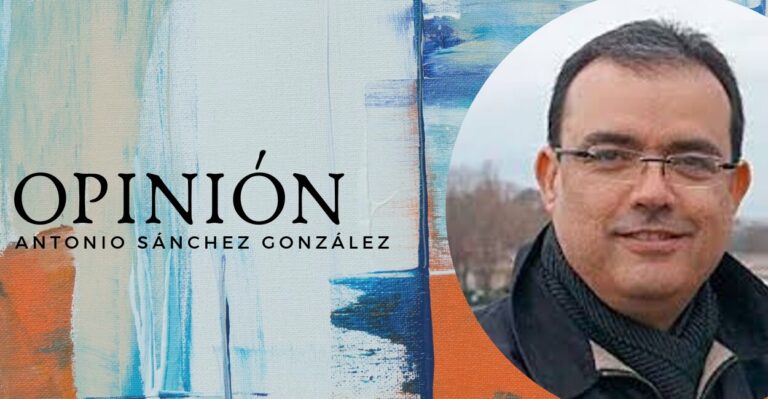
Antonio Sánchez González.
Cuanto más envejecemos, más aumenta el riesgo: casi todos enfrentaremos un problema de salud mental en algún momento, ya que tenemos problemas de salud física.
Antonio Sánchez
|10 de octubre 2025
Compartir:
¿Debemos estar todos preocupados por la salud mental? Según los datos de la OCDE, uno de cada cuatro ciudadanos de los países que la integran sufrirá un trastorno mental en algún momento de su vida. Probablemente sea solo la punta del iceberg. En realidad, deberíamos estar hablando de una de cada dos personas, si nos atenemos a los datos de grandes estudios hechos en población de algunos de estos países, uno neozelandés y el otro en daneses que demuestran que casi dos tercios de la población, al llegar a los treinta años, tenían al menos un trastorno psicológico: ansiedad, depresión, adicción, bipolaridad, trastornos alimentarios, etc. Y a los 45 años, eran el 86%.
Así, cuanto más envejecemos, más aumenta el riesgo: casi todos enfrentaremos un problema de salud mental en algún momento, ya que tenemos problemas de salud física. La verdadera pregunta no es quién se verá afectado sino cuándo.
Cada año, una de cada cinco personas se ve afectada por un trastorno mental en el mundo occidental. El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. La ansiedad ha invadido a los ciudadanos de algunos países, entre ellos a los mexicanos, en un contexto nacional e internacional particularmente preocupante. La medicina institucional sigue devastada y se enfrenta a una flagrante falta de personal que hace imposible el seguimiento sobre todo de los jóvenes con patologías de esta índole, a pesar de que el malestar entre ellos es cada vez mayor. Esto se evidencia por el fuerte aumento en el número de visitas a emergencias psiquiátricas y el aumento en la demanda de ingresos hospitalarios por patologías psiquiátricas.
Aunque los trastornos mentales son ampliamente compartidos por buena parte de la humanidad, son tabú para casi la totalidad, se calcula, por ejemplo, que lo son para el 80% de los mexicanos. La psiquiatría todavía no se comprende bien. Hay que explicar que es una disciplina médica como cualquier otra, que realiza diagnósticos y propone tratamientos validados y no una rama turbia de la medicina ejercida por individuos que la practicarían de acuerdo con su voluntad. El día que digamos tan abiertamente que hemos ido a ver a un psiquiatra como al dermatólogo, habremos hecho un progreso inmenso en términos de desestigmatización.
Sin embargo, su progreso desde la crisis de Covid, agravado por la ansiedad climática y las diversas crisis políticas, es preocupante. Ha habido un fuerte deterioro en los indicadores de ansiedad, depresión, adicciones e intentos de suicidio en la población de Norteamérica y de los países de Europa del Oeste en general, especialmente entre los dos grandes periodos de cuarentena que se observaron por la crisis sanitaria de la pandemia y esta situación se mantiene en un nivel alto actualmente y los que pagan el precio más alto son los jóvenes, las mujeres, especialmente cuando están aisladas, y las personas en situaciones precarias. Y, si bien existen programas de prevención, basados esencialmente en la lucha contra los factores de riesgo evitables: el aislamiento, el abuso de alcohol y drogas, y en la práctica de disciplinas como la meditación, de todas maneras, está claro que, aunque las terapias son efectivas, es más fácil no iniciar un incendio forestal que extinguirlo.
¿Cuándo comenzar la prevención? En la cuna e incluso antes. La salud mental de un niño se construye desde la concepción. Atrás quedaron los días en que algunas personas clasificaban al bebé como un simple tracto digestivo. Se han logrado grandes avances en la comprensión de los primeros 1000 días de un niño, gracias a la investigación en neurociencia. Son los gobiernos los responsables del diseño de políticas públicas que garanticen a las madres tener periodos de gestación en ambientes que aseguren el desarrollo de bebés en condiciones que impacten favorablemente su salud mental.
La conclusión es seria: hoy la salud mental no se trata como un problema político real. Sin embargo, lleva implícita temas que nos conciernen a cada uno de nosotros y erosionan la realidad política al mostrar lo que no queremos ver: las políticas públicas suelen preocuparse por lo visible, lo medible. La salud mental, por otro lado, expone una dimensión invisible e íntima que nos gustaría mantener a raya, porque pone de relieve la fragilidad humana, una fuente de tabúes, la responsabilidad colectiva y la cuestión de cómo se organiza la sociedad en el sufrimiento.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.