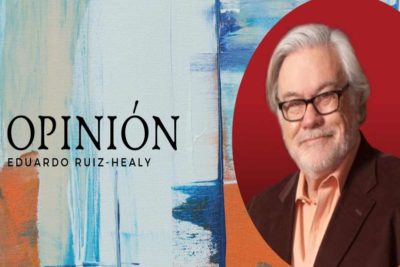opinion
Opinión
Las calles encharcadas

Mi mundo era sencillo, con una plaza cuadrada, minúscula, de adoquines tan viejos como chuecos, con palmeras altísimas que cosquilleaban a las nubes, y bancas de un hierro pintado de blanco.
Simitrio Quezada
|24 de julio 2025
Compartir:
Crecí en la década de los años ochenta, sobre una cabecera municipal donde destacaban desenfadados narcotraficantes que solían pagar las comidas de muchos dentro del mercado. Las sudorosas vendedoras de menudo lanzaban al comal las plastas de masa mientras mariachis bigotones y de pelo crespo se aferraban a la franela roja en su mano para sostener mejor la trompeta. Cerca, los boleros sonrientes parecían no tener hambre y sí demasiadas ganas de continuar paseando por las calles del centro del pueblo.
A todos ellos los contemplé en numerosas tardes, numerosos ocasos, numerosas noches en que podía vivir al borde de la impotencia porque no lograba vender las últimas cuatro gelatinas —remiro en mi interior al desesperado de ocho años y la naranja charola de plástico con el par de temblorinas de piña, una de fresa sin leche, otra de limón y cuatro palitas de madera zangoloteadas con cada paso mío—.
Mi mundo era sencillo, con una plaza cuadrada, minúscula, de adoquines tan viejos como chuecos, con palmeras altísimas que cosquilleaban a las nubes, y bancas de un hierro pintado de blanco. Era una plaza abuela custodiada por árboles de hule —que es como mis paisanos les llaman todavía— y pinos acostumbrados a los calores y mosquitos zancudos de mi pueblo.
El edificio de la presidencia municipal era mole tripartita de cuarzo gris claro. En su parte superior destacaba un escudo nacional; en ese tiempo no había gobernantes que ordenaran pintarlo de colores, al estilo Toy Story (la torpeza de las autoridades se volcaba entonces en otros asuntos). Vivía yo en un zacatecano pueblo llamado Jalpa; un Jalpa menos estético pero más concentrado en hacer la tarea social, construir empedrados, levantar más postes, instalar drenajes.
Desafiando a la naturaleza de los solsticios, el día más largo del año era el primero de septiembre. Los niños salíamos de sendas casas, nos encontrábamos en medio de las calles aturdidos porque en la tele, la radio y tremendas bocinas cónicas colocadas afuera de la presidencia municipal se escuchaba la misma aburridora de cinco horas: perorata triunfalista de un plomizo monarca de la república al que se aplaudía mecánicamente y al que nadie podía descalificar en público sin quedar con fuerte consecuencia.
Nos encontrábamos los niños en las calles encharcadas, en un extenso barrio que antes era un conjunto de terrenos potreriles y después alojó a hombres y mujeres temerarios, con hambre de vida y modestas casas amasadas por todos ellos.
Soy hijo de esas calles encharcadas. En medio de juegos, salpiqué mi rostro con agua y maromeros, que es como nombramos a esos minúsculos pabilos que en los charcos se contorsionaban mejor que Nadia Comaneci en las Olimpiadas.
También saqué de esa agua parda a algunos renacuajos —ranas bebé— a los que erróneamente llamábamos ajolotes: tan abultados como botones de gabardina elegante, tan babosos como semillas de papaya, tan negros como semillas de guámara o guamúchil, tan brillosos como gotas de chapopote. La cola de cada panzón era translúcida en los bordes, y en el centro de ella parecía vivir una diminuta espina hecha de tinta.
Desafié la advertencia de que me saldrían mezquinos en los dedos, y por eso apreté la frente de esos renacuajos y uno que otro sapo. Claro que tenía miedo y asco, pero era más fuerte mi temor a las burlas y agresiones de algunos vecinos gandallas, mayores que yo, que hoy fingen públicamente santidad.
Mi primera educación se dio entre esas calles encharcadas, cuarteadas por pequeños arroyos de chocolate que en julio y agosto había que sortear con maestría. Eran calles mordisqueadas por el viento y las botas de los señores, arterias lodosas por donde corrían, descalzos y en calzones, los niños más pobres.
Crecí en la década de los años ochenta sobre un barrio donde destacaban mezquites y zarzas, quelites, salvias y abrojos. Durante las noches en las que fallaba la electricidad, los vecinos nos agrupábamos en torno al poste enlutecido de la cuadra para contarnos historias de terror.
Cuando volvían las luces en interiores de casas y puntas de postes, sacábamos frijolitos y planillas de la lotería. Entonces, los charcos de nuestras calles reflejaban cada foquillo tímido resucitado. Éramos todos los niños parte de un bello espejismo nocturno que —debido a eso que llaman progreso— difícilmente regresará así como lo vivimos.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.