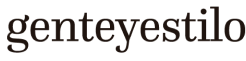jaime-santoyo-castro
Jaime Santoyo Castro
El apagón en la península ibérica: una muestra de vulnerabilidad social, pero también de civilidad

Jaime Santoyo Castro.
El suceso evidenció cuán dependientes somos de un sistema eléctrico centralizado, automatizado y, por tanto, susceptible a fallos en cadena.
Jaime Santoyo Castro
|5 de mayo 2025
Compartir:
El reciente apagón que afectó a amplias regiones de España y Portugal no solo dejó a más de sesenta millones de personas sin electricidad, sino que encendió una alerta más profunda: la vulnerabilidad de nuestras sociedades frente a fenómenos imprevistos y la fragilidad de las infraestructuras críticas en cualquier parte del mundo. Lo que parecía un incidente técnico se convierte, al ser analizado con detenimiento, en un reflejo de nuestras debilidades estructurales y sociales, pues al parecer damos por hecho que siempre tendremos a la mano los instrumentos con los que nos desempeñamos en la vida.
En primer lugar, el suceso evidenció cuán dependientes somos de un sistema eléctrico centralizado, automatizado y, por tanto, susceptible a fallos en cadena. Bastó una falla en la interconexión europea o en alguna subestación clave para generar un efecto dominó que afectó hospitales, transporte público, comunicaciones, servicios bancarios, y servicios básicos. La infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana mostró que, ante una contingencia, puede ser tan frágil como un castillo de naipes.
Sin embargo, una de las lecciones más notables del apagón no vino de las autoridades, sino de la ciudadanía. A diferencia de lo que podría esperarse en otras regiones del mundo, donde estos eventos pueden derivar en caos o actos delictivos, en la Península Ibérica prevaleció el orden. No hubo asaltos masivos, ni vandalismo, ni violencia. La población actuó con calma, se apoyó mutuamente y mostró una notable civilidad. Esta reacción social, aunque positiva, no debe hacernos ignorar la raíz del problema: la escasa resiliencia del sistema.
Desde una perspectiva social, el apagón pone de relieve la brecha entre lo tecnológico y lo humano. Mientras nuestros sistemas se vuelven cada vez más sofisticados, no se invierte lo suficiente en educación cívica, prevención de riesgos o protocolos ciudadanos ante emergencias. En muchas poblaciones, ni siquiera existen planes efectivos de contingencia a nivel comunitario.
Pero es importante señalar que el apagón desnuda una contradicción: vivimos en sociedades altamente conectadas, pero también desconectadas de lo esencial. La dependencia de dispositivos electrónicos, plataformas digitales y servicios automatizados deja a personas mayores, enfermas o sin acceso a la tecnología en situación de desamparo en cuanto falla la energía. El apagón nos hizo recordar que sin electricidad no hay calefacción, agua caliente, internet ni acceso a servicios básicos de salud o seguridad. Prácticamente ¡¡paraliza a la sociedad!!
Reza el dicho popular que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, debes echar las tuyas a remojar: En tal virtud, no podemos dejar de pensar en que este tipo de eventos puede ser un espejo para nuestro país y otras regiones y debemos preguntarnos si nuestras ciudades están preparadas para un apagón de esta magnitud y pensar asimismo qué haríamos si nuestras redes eléctricas o digitales colapsaran por un día entero. La respuesta, en muchos casos, es alarmante. La precariedad de los servicios, la desinformación y la ansiedad podrían derivar en escenarios de caos o violencia social.
En este sentido, el caso ibérico debe leerse también como una advertencia: debemos construir sociedades más resilientes, preparadas para lo inesperado. Ello implica no solo modernizar las infraestructuras, sino también fortalecer la cohesión social, fomentar la educación cívica y establecer redes comunitarias de apoyo.
El apagón fue una chispa que oscureció ciudades, pero iluminó una verdad más profunda: en la era de la hiperconectividad, nuestra mayor debilidad no está en los cables que nos enlazan, sino en la fragilidad con la que vivimos sin ellos.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.