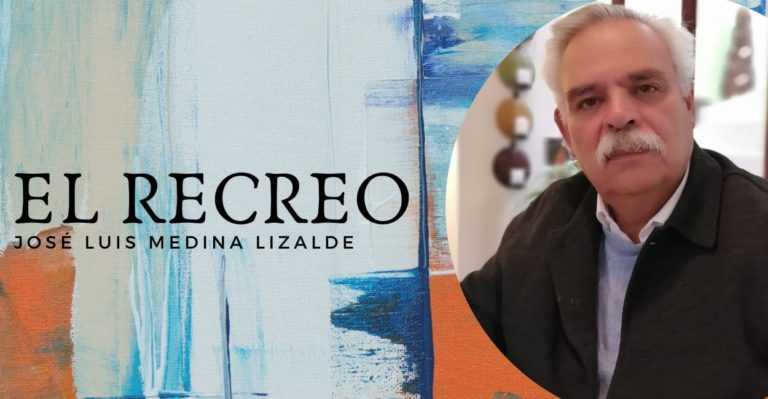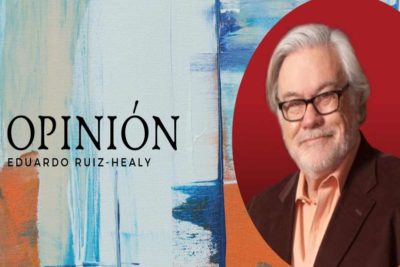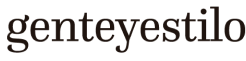opinion
Opinión
Misa de doce, internet y migrantes

La misa de doce mezclaba solemnidad, festín, recogimiento, instrucción y boato. Como alfombra aborregada, la grandeza de Dios comenzaba a descender sobre el pueblo Jalpa.
Simitrio Quezada
|12 de diciembre 2024
Compartir:
Criado en la tradición católica de un pueblo sureño de Zacatecas, crecí con la visión de una suprema misa dominical: la de doce. Desde media hora antes, los badajos se estrellaban contra áreas paladares de las centenarias campanas. Los timbres agudos abarcaban 10 ó 12 cuadras alrededor del entonces blanco templo parroquial.
Si el sacerdote consideraba solemne la celebración que estaba por iniciar, ordenaba al viejo sacristán Jesús García encender el carbón y preparar el incensario más grande. Los acólitos nos ateníamos a un rol: Toño tomaba cirio derecho; Ulises, izquierdo; Montoya, la cruz alta; Espinoza, el libro; Abraham, el contenedor de incienso; Simitrio, el incensario.
El cortejo cruzaba el vano de la puerta norte de sacristía, giraba a occidente mirando el perfil del templo. Tres minutos antes de la hora exacta, nos plantábamos frente a la puerta enorme. Al pasar a un lado nuestro, las señoras de rebozo que apenas iban llegando apuraban más el paso con la cabeza inclinada, como si con ello nos mostraran reverencia o temor de Dios.
Tras una indicación del sacerdote, comenzaba el primer canto y ahí te vamos por el pasillo central, de occidente a oriente, delante de un cristo de piel entre café y naranja, con emanaciones de sangre gorda que le salía de la boca y las heridas pintadas, y que (ahora con tez pálida por instrucción arbitraria de un cura) es el patrono del pueblo.
La misa de doce mezclaba solemnidad, festín, recogimiento, instrucción y boato. Como alfombra aborregada, la grandeza de Dios comenzaba a descender sobre el pueblo Jalpa, y pobre de quien osara burlarse del acto. Había quien esperaba esta hora e incluso tenía bien identificada la tipología: la misa de siete era para viejitos, la de ocho para niños; la de diez y media para velorios; la de doce era la principal; la de una y media para bautizos; la de seis de la tarde para familias; la de ocho de la tarde para los novios que de ahí saldrían a dar la vuelta a la plaza.
Con todo, el pueblo muy católico no deja de ser también migrante. Escribo sobre una comunidad que comenzó siendo agrícola y artesana, durante un fugaz tiempo minera, y enseguida comerciante. A partir del programa de braceros, muchos abuelos buscaron, legal e ilegalmente, sostener desde Estados Unidos la economía de sus familias: con ello comenzaron fuerte tradición de escape de muchos hombres a partir de sus quince años.
En Jalpa se instala, pues, la subcultura de las remesas, y también la del mercado de la nostalgia, caracterizada por sus intercambios: los que vienen a las ferias de diciembre o en mayo a las pitayas traen vistosos relojes, chocolates, caramelos, llaveros, cachuchas, camisetas o algún aparato gringo como encargo que acá se paga en dólares. Nosotros les mandamos chile colorado, gordas de masa, pinole, piloncillos, chicles chiquitos, dulces de tamarindo, pitayas congeladas, huache, camote e incluso —bien empaquetadas— tortas de lomo con ensalada preparadas por la familia Varela.
El mercado de la nostalgia nos ha hecho escribir corridos al pueblo donde hablamos de vueltas a la plaza, los tacos de cabeza, las pitayas, los garambullos, el huache de retoño y vaina, la subida al Santuario y las mojadas en el río, las decembrinas corridas de toros y sus desmadrosos pintados, las peregrinaciones y otros elementos retomados para que, estando del otro lado, nos duela como canción mixteca estar tan lejos del cañón de Juchipila.
Otro elemento en el tráfico de nostalgia es también, entonces, la misa de doce. Respecto a ella me sorprende gozosamente el tino del paisano José Juan Llamas, periodista regional desde hace tres décadas, quien desde Jalpa aprovecha ahora internet y sus redes sociales para transmitir en tiempo real la celebración religiosa a los emigrantes que desde California, Texas, Illinois, Utah o Washington pueden suspirar a sus anchas frente al cristo patrón y el altar.
La acometida de Llamas es parte de una cadena de productos para emigrantes nostálgicos: comenzaron los dvds que se vendían al final de cada feria patronal, y que comprendían paseo al santuario, coronación, corridas taurinas y bailes. Después se hicieron loterías con elementos definitorios de la cultura local, y ahora el periodista local transmite tres noticiarios vespertinos por semana, amén de esa transmisión en vivo de la misa de doce.
Ante las acerbas críticas que lanza Trump contra los emigrantes, podemos contestar que nadie abandonó por puro gusto el hogar y la tierra. Zacatecas continúa siendo un estado con fuerte presencia laboral en Estados Unidos y el fenómeno resulta resistente a una reversión. La remesa conserva el encanto: las casas de cambio continúan incrementando su número en el pueblo Jalpa. En diciembre y junio, regresan muchachos al terruño para celebrar la boda con la que esperaba; tienen todo preparado para trasplantar la vida común entre los gringos. Mientras todo esto persista, proyectos como el de Llamas seguirá teniendo resonancia… y, entre doce del día y una de la tarde, varias decenas de “Me gusta”.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.