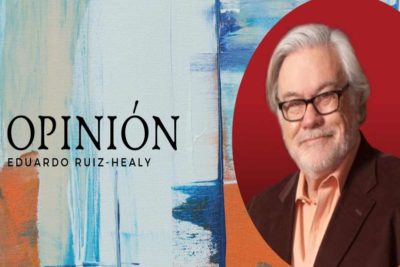López Velarde: Mundo, demonio y carne
En un viernes de profunda humedad, 15 de junio de 1888, nació Ramón López Velarde. Lo bautizó su tío, el joven Inocencio, quien un año después tendría su cantamisa en la tierra paterna, Paso de Sotos, Jalisco. Para esa ceremonia, las cuatro tías solteras vistieron al bebé de 12 meses con un ropón de Niño … Leer más
En un viernes de profunda humedad, 15 de junio de 1888, nació Ramón López Velarde. Lo bautizó su tío, el joven Inocencio, quien un año después tendría su cantamisa en la tierra paterna, Paso de Sotos, Jalisco. Para esa ceremonia, las cuatro tías solteras vistieron al bebé de 12 meses con un ropón de Niño Dios: vestuario albísimo, contrario a la negrura con que después deambularía el vate.
Ramón creció en el mundo de inciensos y cirios donde se condenaba la feroz tríada: “mundo, demonio y carne”. Se recalcaba a los fieles la prohibición de amar al mundo, la obligación de oponerse a Satanás, la negación a satisfacer los deseos carnales.
En octubre de 1900 ingresó Ramón al Seminario Conciliar y Tridentino de Zacatecas, en el edificio que hoy alberga al Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Allí continuó la enseñanza que prevenía a los futuros sacerdotes sobre la tentación de la carne de mujer: Por ella entró el pecado al mundo. La siniestra, la convencida por la sierpe, torció el buen camino de Adán, nuestro primer padre. La mujer era sirena, bestia seductora, fuente del pecado. Desnudez que lleva al hombre a la perdición. La mujer era carne, mundo, demonio: sus caricias eran algo a lo que debía resistirse todo buen católico.
En 1902, Ramón cursa otro año como seminarista en Aguascalientes. Al abandonar la sotana e ingresar a la carrera de Leyes, lo reviste ese ánimo entre curioso y autoimpositivo que se mueve entre fascinación y culpa, que lo “asfixia, en una dualidad funesta” entre la casta Ligia y Zoraida surtidora de pasiones.
Cuando el de Jerez descubra a Baudelaire, aumentará ese impulso de adorar y temer la vivencia del pecado. Al morder el fruto prohibido, el hombre puede por fin abrir los ojos, perder el cielo y andar en el barro del mundo. La conciencia llega y entonces, como prometió el tentador que se arrastra, el infractor es como dios, porque por fin tiene la con-sciencia, conocimiento compartido, del bien y del mal.
Sin ese conflicto ante mundo, demonio y carne ―sobre todo carne―, no tendríamos hoy una poesía tan rica (como la que podemos saborear) del pecador jerezano.