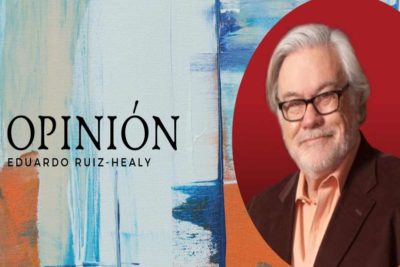opinion
Opinión
Debo decirlo… La decadencia del derecho internacional

Jaime Casas Madero
Las señales de esta decadencia no son abstractas ni teóricas, se manifiestan en hechos concretos, recientes y visibles, en decisiones que antes habrían provocado una condena inmediata y hoy apenas generan comunicados diplomáticos.
Jaime Casas Madero
|6 de enero 2026
Compartir:
Hubo un tiempo en que el derecho internacional era algo más que un conjunto de buenos deseos escritos en tratados solemnes; era, al menos en teoría, una gran barrera frente al abuso del poder, una red mínima de reglas que contenía a los Estados incluso cuando la política se desbordaba. Hoy, esa barrera parece agrietada, si no es que francamente colapsada.
Las señales de esta decadencia no son abstractas ni teóricas, se manifiestan en hechos concretos, recientes y visibles, en decisiones que antes habrían provocado una condena inmediata y hoy apenas generan comunicados diplomáticos. Basta observar algunos episodios para entender que el respeto a las normas internacionales ha dejado de ser una prioridad efectiva en la actuación de los Estados.
El asalto a la embajada de México en Ecuador no es un hecho menor ni un simple incidente diplomático, es una ruptura abierta de uno de los principios más antiguos y claros de la convivencia internacional: la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. No se trata de simpatías políticas ni de afinidades ideológicas, se trata de reglas básicas; si una embajada deja de ser territorio protegido y se convierte en un espacio susceptible de allanamiento por la fuerza, entonces el mensaje es brutalmente claro: ninguna misión diplomática está a salvo.
A este escenario se suma la reciente detención de Nicolás Maduro, un hecho que para muchos, y con razones fundadas, resulta no solo deseable sino necesario, pues nadie discute la gravedad de los crímenes que se le imputan ni el sufrimiento que ha provocado a su propio pueblo. Sin embargo, incluso frente a los peores personajes, el derecho no puede convertirse en un estorbo que se ignora cuando conviene, ya que llevar a alguien ante la justicia no autoriza a violar la soberanía de un país, a “meterse hasta la cocina” y actuar como si las fronteras, las jurisdicciones y las normas fueran simples obstáculos administrativos.
El problema no es solo el caso concreto, sino el precedente que se construye, porque si hoy se normaliza el quebranto de la soberanía bajo la bandera de una causa aparentemente “justa”, mañana cualquier potencia podrá invocar su propia narrativa moral para justificar invasiones, intervenciones o capturas extraterritoriales. ¿Qué sigue entonces?, ¿que Rusia decida invadir Polonia o los países nórdicos bajo algún pretexto de seguridad estratégica?, ¿que China avance sobre Taiwán sin represalias reales, amparada en la inacción y la ambigüedad internacional?
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas aparece cada vez más como un espectador incómodo, atrapada entre comunicados tibios, llamados al diálogo y expresiones de “preocupación”. La ONU, concebida como garante último del orden internacional tras las grandes guerras del siglo XX, parece hoy reducida a un papel decorativo, incapaz de imponer consecuencias reales a quienes violan abiertamente las reglas que ella misma ayudó a redactar.
La decadencia del derecho internacional no ocurre de un día para otro; se erosiona con cada excepción tolerada, con cada silencio estratégico y con cada justificación pragmática. El verdadero peligro no es solo el caos inmediato, sino la normalización del abuso, porque cuando las reglas dejan de aplicarse a todos, dejan de ser reglas y se convierten en herramientas del más fuerte.
Que quede bien claro, defender el derecho internacional no es defender a dictadores ni encubrir injusticias, es, paradójicamente, la única forma de evitar que el mundo regrese a la ley del más fuerte o del más poderoso; si renunciamos a ese marco común, no quedará mucho que nos proteja cuando la arbitrariedad toque a nuestra propia puerta.
Como profesionales del derecho, debemos alzar la voz, porque estamos convencidos que la naturaleza humana debe ser regulada por normas jurídicas, su ignorancia o no existencia, seria volver a la anarquía o la barbarie social que significaría un retroceso de la humanidad.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.