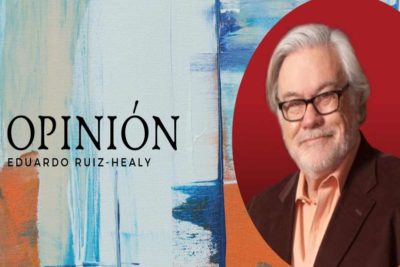opinion
Huberto Meléndez Martínez
Cultivando la generosidad

Huberto Meléndez Martínez.
Colocando unas cuantas ramas de hojasén en la copa del huizache o el rebozo extendido para generar sombra, bajo la cual la hija mayor pudiera quedar protegida y cuidando a los cuatro hermanos más pequeños, el último todavía “de brazos”, mientras la mamá y el mayor de todos andaban en el breñal del entorno recolectando … Leer más
Huberto Meléndez Martínez
|19 de octubre 2021
Compartir:
Colocando unas cuantas ramas de hojasén en la copa del huizache o el rebozo extendido para generar sombra, bajo la cual la hija mayor pudiera quedar protegida y cuidando a los cuatro hermanos más pequeños, el último todavía “de brazos”, mientras la mamá y el mayor de todos andaban en el breñal del entorno recolectando tunas cuijas en una cubeta.
La tarea era reunir al menos la capacidad de una de las rejas conseguidas en la tienda, de las que quedaban después de vaciar las papas o jitomates que contenía.
Esa actividad implicaba la ocupación de unas seis horas, aparte del traslado que hacían a pie, cabresteando el único asno propiedad de la familia y que utilizaban en los diversos trabajos como el acarreo de leña, pulla de palma, rastrojo, tazol, trigo, calabazas o algún otro producto agrícola.
El sol de mediodía al iniciar la canícula parecía más despiadado, por la tardanza de las lluvias del año. Era la razón por la cual se hacía aquella recolección, pues era la variedad de nopal silvestre que daba las primeras tunas del año, maduradas “a puro sol”.
Existía el peligro de provocar el ataque de las víboras de cascabel, vinagrillos (escorpiones) o camaleones con algún pisotón involuntario, pero cuando se tiene la costumbre de andar por el monte, se familiarizan y minimizan esos riesgos.
El padre andaba en la labor escardando las matas de maíz que sembró semanas antes y que enclenquemente iban creciendo con la poca humedad resguardada centímetros abajo de la superficie. “A falta de riego, arrimarles tierra”, rezaba el adagio de los ancianos expertos en agricultura por aquellas latitudes.
Lograban regresar a casa cuando la sombra de matorrales y palmas empezaba a alargarse en el suelo.
El plan de la familia era viajar temprano al día siguiente a la ciudad. Andaban a lomo de burro o a pie, un par de leguas hasta la carretera panamericana, para tomar el autobús que se compadeciera de ellos.
Llegarían a casa de los tíos, quienes contentos daban la bienvenida y los primos rociaban las tunas con un poco de agua para refrescarlas, disminuir la volatilidad de las espinas y pelarlas para degustar la dulce pulpa, quitando la capa externa de cada una. Sonreían para mostrar dientes y labios pintados de color morado intenso. Era divertido.
Cuando escaseaba ese producto rebelde a la sequía, el obsequio era un queso, requesón, condoches, tamales “pan de acero” o sencillamente una servilleta en tela de algodón, con un gracioso y artístico tejido, con hilos de colores o bordado alrededor, para guardar las tortillas. La cuestión era no llegar con las manos vacías.
Esa cultura rural es así de generosa, detectable en la actitud de las personas, desde el simple saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien eventualmente se encontraran, fuera pariente, amigo, vecino o incluso desconocido. Eran señales de cortesía, amabilidad y respeto.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.