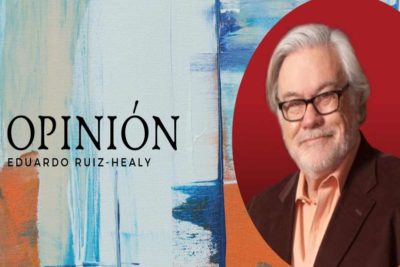La fotocopiadora necesaria en la biblioteca del pueblo
Consultar en una biblioteca pública, requería de una a dos horas, además de escribir lo investigado en un cuaderno.
Nacido en 1975, crecí en los años 80 y 90 con el anhelo de que hubiera fotocopiadora dentro de la modesta biblioteca pública de mi pueblo.
Explico: los amantes del estudio teníamos, en ese recinto de la calle Madero, más de 30 blanquísimos tomos de la Enciclopedia Hispánica (traducción de la Británica).
Cuánta dicha era ese patrimonio postizo, patrimonio prestado, para quienes crecimos sin libros en casa.
Cuánto gozo nos era para quienes veíamos cómo los ingresos de nuestros padres alcanzaban sólo para zapatos nuevos en cada septiembre, el descenso de la bastilla del pantalón cuando fuera necesario, la torta de frijoles fritos con reluciente jalapeño en cada recreo y la cartulina de cada lunes para pegar las biografías de Hidalgo, Juárez y Cárdenas.
Nuestros docentes de entonces eran tan esmerados como exigentes: tenían fuertes hábitos de lectura, en sus clases nos obligaban a analizar, nos pedían mucha tarea de investigación.
Por supuesto: en mi pueblo, investigación era igual a biblioteca pública.
La solución era llegar en la tarde a esa biblioteca y dedicar más de una hora —a veces más de dos— a matraquear la canilla, a adormecer “el cachete” inferior de la mano derecha, a tomar otra vez el sacapuntas de plástico porque el grafito se acababa y había que sacar nuevas y diminutas espirales de aserrín.
Todavía no inventaban la Encarta que, al entrar en disquera de un CPU, te mostraba en pantalla el resumen de la definición que abarcaba 40 renglones de la Hispánica… en sólo cinco líneas que mandarías imprimir.
Todavía no llegaba eso; así que la cuarentena de líneas del tomo 23 de la enciclopedia aterrizaba en el maltratado cuaderno Polito con nuestra letra fea, chueca y plomiza. Cuando uno salía de la biblioteca, el paladar del cielo era ya negro, y la propia mano derecha podía sentirse como un reloj de arena en movimiento.
Todo podía haber sido fácil si nos hubieran dejado sacar el tomo de allí para que bajáramos con él por la calle 20 de noviembre, la de los taqueros, hasta el local verde de Regalos Lucy, donde sí había una Xerox traída de Guadalajara. Imaginemos la escena: “Sáqueme copias de estas dos páginas, por favor: aquí empieza la definición y acá acaba”.
Podía haber sido fácil, pero la bibliotecaria era incorruptible: “Las enciclopedias están en la sección de Consulta, y ninguno de sus tomos saldrá jamás del edificio”.
Mi parte impaciente (pensaré, más bien, que era parte práctica) ansiaba una fotocopiadora dentro de la biblioteca pública.