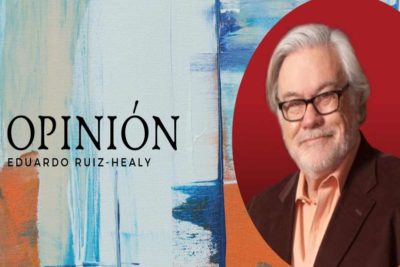opinion
Opinión
Tomás Mojarro, escritor autodidacta jalpense

En agosto de 1999 encontré su autobiografía.
Simitrio Quezada
|4 de septiembre 2025
Compartir:
En 1966, Emmanuel Carballo pidió a 11 discípulos suyos, escritores mexicanos menores de 35 años, sendas autobiografías para publicarlas. Eligió a Carlos Monsiváis, José Agustín, Gustavo Sainz, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Vicente Leñero, Juan Vicente Melo, Marco Antonio Montes de Oca, Raúl Navarrete y Tomás Mojarro.
Esa serie “Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos” apareció bajo el sello de Empresas Editoriales S.A. México. Cada libro tuvo un tiraje de apenas 2,000 ejemplares. Quien esto escribe encontró, en agosto de 1999, el de Tomás Mojarro, numerado con el 664, en el quinto piso de la biblioteca de la Universidad de Texas en El Paso.
Desde las primeras páginas puede apreciarse a un ladino Tomás de 33 años, juguetón, nostálgico y dispuesto a mejorar con pinceladas de ficción ensoñadora los días de su infancia en Jalpa, Zacatecas. Audaz, el Mojarro autobiografista de 1966 es el “meramente escritor” ―aún no activista político― que toma cada vez mejor distancia de sus ecos faulknerianos. Atrás quedaron su cuentario “Cañón de Juchipila” (1960) y sus novelas “Bramadero” (1963) y “Malafortuna” (1966).
En las páginas encargadas, repito, Mojarro reescribe su infancia para darle un tono más célebre. Así, muchos lectores de su biografía nos creímos en un principio que su abuelo materno, José Medina Luna, era un viejo oficial cristero de caballería que en las madrugadas llegaba a la casa de su hija para montarse detrás al nieto y que así el chiquillo le cubriera la espalda frente a un ataque vengativo, a “una bala rencorosa”.
En realidad, Medina Luna fue agricultor que tenía un pequeño predio en la región conocida como “La cañada”, rumbo a la comunidad Tenayuca. Cuando no era época de siembra, el hombre “bajaba” al pueblo, a la calle Guerrero, donde tenía una modesta peluquería.
Audaz fue Mojarro al intentar “vendernos” algo legendario; y más audaz resultó su maestro Carballo quien, con el gesto tajante de quien sacó a Mojarro de su oficio de mecánico de aviones en la zona militar de Zapopan, consignó sin miramiento en el prólogo, respecto a su pupilo: “Sus estudios han sido escasos, dispersos y superficiales”.
En las líneas finales del mismo libro donde Carballo parece deslizar entre líneas que, de sus 11 elegidos, Mojarro es el de estudios escasos, dispersos y superficiales, el aludido jalpense asienta:
“Soy un autodidacta, pero que envidio con envidia de la buena a ‘los de mi camada’, que casi todos, a lo que yo sé, han tenido oportunidad de estudiar en la universidad”.
Y más adelante insiste:
“Ahora soy no más que un provinciano, con todos los defectos y ninguna virtud, que en este oficio el provinciano no tiene ninguna, como sí la tiene en los discursos patrióticos”.
Con ese aparente tiento y esa astucia ―a veces esquiva, a veces ficcional, siempre presente― solía escribir el autodidacta jalpense.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.