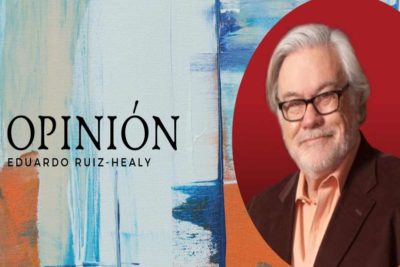opinion
Opinión
Radicalización y anonimato en las redes de internet (parte 2)

El ansia por los aplausos, distintivo del siglo pasado, pasó ahora a esta enfermiza cosecha de likes. El actual adolescente promedio puede deprimirse si tras varias horas no recauda más de una decena de ellos.
Simitrio Quezada
|18 de septiembre 2025
Compartir:
Aunque nos cueste creerlo, hemos llegado a una época en la que virtualmente podemos llenarnos de amigos sin que en la realidad tengamos siquiera uno. Hemos llegado a esta época en la que podemos aplacar la conciencia ya no a punta de limosna, sino de apretones del “Me gusta”.
Los pedigüeños ya no aparecen en 3D, sino en desliz vertical de la pantalla, y basta presionar para hacernos creer nosotros que ya cumplimos con la sociedad. Publicamos como comentario “Yo te apoyo, estoy contigo” y no necesitamos siquiera despegar el trasero del asiento ni hacer algo más que de veras incida en la realidad y la transforme en algo mejor.
El ansia por los aplausos, distintivo del siglo pasado, pasó ahora a esta enfermiza cosecha de likes. El actual adolescente promedio puede deprimirse si tras varias horas no recauda más de una decena de ellos. Las notas de suicidio se digitalizan también: son “posts” o transmisiones últimas que se mantienen como ecos en el flujo luminoso de la información virtual.
Bienvenidos a las redes sociales. Aquí el más callado deja pistas de su sentir. Aquí podemos predecir la llegada del psicópata, pero no podemos desenmarañar lo ético y lo antiético en el efecto de movimientos como el multiforme MeToo. De algún modo perdieron fuerza los exámenes psicométricos: hoy basta hurgar en el perfil de quien solicita empleo en nuestra empresa (si es que no lo tiene restringido). Perdieron fuerza los misterios y juegos de qué música te gusta, de cuál es tu color favorito, de qué película te hace llorar, del “te acompaño todas las cuadras que hay hasta tu casa”.
El foro digital se ensanchó tanto, que ahora a medio mundo le urge mostrar al otro medio mundo que siempre tiene la razón. Mostrar… o imponer.
Nos hemos convertido en figuras públicas y, por tanto, ya ninguno es figura pública.
Del colombiano Nicolás Gómez Dávila, mente privilegiada del siglo XX que jamás asistió a la universidad, aprendí que, en medio de esta citada selva de voces que se alzan al borde de la estridencia, “las convicciones profundas se contagian en silencio”. En silencio o en los hechos, matizo, harto quizá de tanta impostura en la red de redes.
Y agrega: “Un espíritu falsamente razonable quiere opiniones conformes a las suyas o discursos que concierten con el vulgar sentido común; mientras que un espíritu que anhela la sola lucidez tolera todo lo que oye, pero exige que cada cual tenga clara conciencia de las causas y de las consecuencias de las ideas que propone”. Allí radica, considero, la diferencia entre bloquear odiadores o depurar el padrón de conocidos a los que Facebook apoda “amigos” nuestros.
Muchos aducen que es más importante preservar la salud mental, el equilibrio emocional. Pero entonces, quedándonos únicamente con quienes dicen sólo eso que buscamos escuchar, se resta valor a la declaración aquélla de que también en las redes sociales de internet (y sobre todo en ella, afirman los más temerarios) se construye democracia y pensamiento democrático. La realidad actual, según se aprecia, es que la maraña de visceralidades y pontificaciones no puede ser todavía panacea ni paradigma de nada: sí un factor más de violencia cotidiana y con la suficiente distancia y anonimato para seguir alimentando la cobardía que con mucho resguardo se cría en este siglo.
La pregunta, en definitiva, no es ya quién pondrá el cascabel al gato, sino si existe posibilidad de ponérselo. Peor aún: si ese gato que es más bien medusa tiene algo parecido a un cuello. Es reflejo de nuestros monstruos más horrendos, a fin de toda cuenta.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.