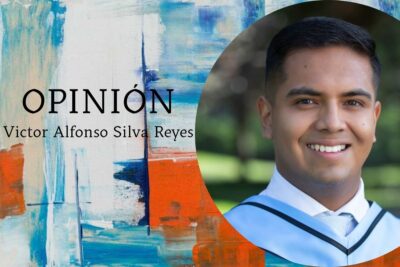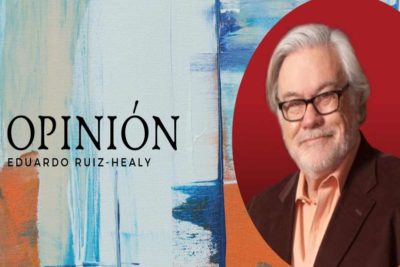opinion
Opinión
Debo decirlo…Washington y Caracas: poder, soberanía y ambición

Jaime Casas Madero
En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha respondido como acostumbra: con una mezcla de desafío, propaganda y victimismo.
Jaime Casas Madero
|4 de noviembre 2025
Compartir:
En los últimos días, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha vuelto a escalar hasta niveles que recuerdan los fantasmas de la Guerra Fría y las viejas políticas de intervención en América Latina. Según un reportaje reciente de The Wall Street Journal, Washington estaría considerando atacar objetivos militares venezolanos supuestamente vinculados al narcotráfico. El medio estadounidense señala que parte de la infraestructura usada por grupos criminales —y presuntamente por el propio régimen— podría ser blanco de acciones militares si Donald Trump decide avanzar con su política de presión directa.
Las declaraciones que han salido desde la capital estadounidense, sumadas a los reportes sobre posibles ataques a puertos y aeropuertos controlados por las fuerzas armadas venezolanas, han encendido las alarmas. No solo por el riesgo de un conflicto armado, sino por lo que implicaría para el equilibrio político de toda América Latina. Aunque oficialmente se habla de “operaciones limitadas” contra redes del narcotráfico, el trasfondo político es evidente: el regreso de Trump a la arena internacional con un discurso de fuerza y la intención de reafirmar la hegemonía estadounidense en lo que históricamente ha llamado su “patio trasero”.
En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha respondido como acostumbra: con una mezcla de desafío, propaganda y victimismo. Las imágenes de tropas movilizadas, ejercicios defensivos y discursos cargados de retórica antiimperialista buscan proyectar fortaleza y unidad nacional. Pero la realidad interna es mucho más precaria. Años de crisis económica, sanciones y fracturas políticas han dejado al país exhausto. Para Maduro, sin embargo, esta nueva confrontación externa le ofrece una tabla de salvación: reagrupar a sus bases bajo la bandera del nacionalismo y distraer a la población de los profundos problemas estructurales que persisten dentro de Venezuela.
Desde la Casa Blanca, la estrategia tampoco está exenta de riesgos. Un ataque, por más “selectivo” que se pretenda, podría detonar una cadena de consecuencias imprevisibles. América Latina, con su larga memoria de intervenciones extranjeras, observa con recelo este posible viraje de Washington. Los gobiernos de izquierda han condenado la amenaza y exigen respeto a la autodeterminación de los pueblos, mientras otros, más cercanos a la agenda estadounidense, justifican la presión sobre Maduro como una medida para contener un foco de inestabilidad regional. Pero incluso entre aliados, la posibilidad de un conflicto abierto genera inquietud y fractura posiciones diplomáticas.
El impacto sería profundo. Una intervención militar en Venezuela podría provocar nuevos flujos migratorios, alterar el equilibrio económico del Caribe y reactivar tensiones ideológicas que muchos consideraban superadas. Países fronterizos como Colombia y Brasil enfrentarían una presión humanitaria inmediata y una probable militarización de sus fronteras. Y en el tablero global, potencias como Rusia y China podrían aprovechar enormemente el conflicto para desafiar la influencia estadounidense en la región, extendiendo la disputa al terreno económico y tecnológico.
Al final, lo que está en juego no es solo la estabilidad de Venezuela, sino el rumbo político de América Latina en un contexto de polarización mundial. Trump busca reafirmar la supremacía estadounidense en un continente que ha intentado diversificar sus alianzas, mientras Maduro lucha por su supervivencia política aferrándose al discurso del enemigo externo. Entre ambos, los pueblos latinoamericanos vuelven a quedar atrapados en medio de una historia que parece repetirse: la eterna pugna entre poder, soberanía y ambición.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.