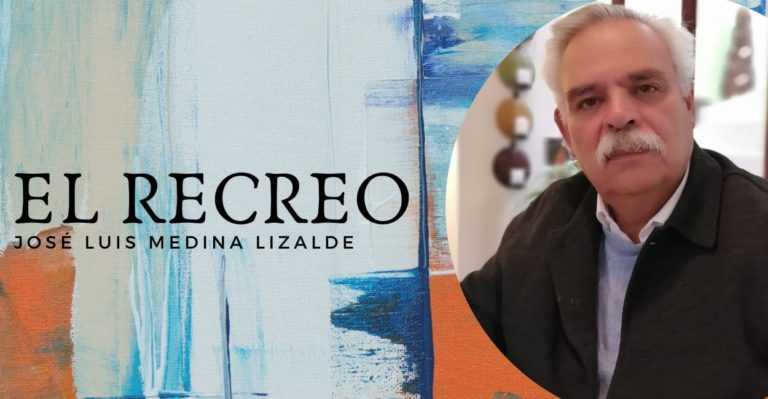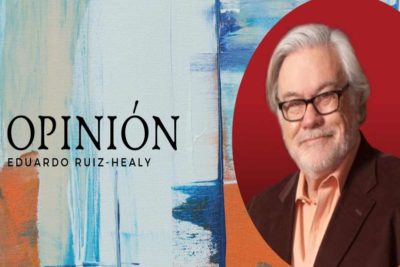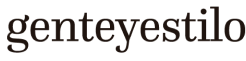opinion
Opinión
Sostener el entorno: tarea compartida

Dejarse llevar por los dramas o tragedias o condiciones que uno se fabrica tiene un gozo en el que, paradójicamente, puede uno solazarse.
Simitrio Quezada
|13 de marzo 2025
Compartir:
Una de las acciones más placenteras y, a la larga, más dañinas es dejarse llevar por el sufrimiento de uno mismo y de sus fantasmas y de sus traumas. En efecto, es más fácil arrojarse al descenso acelerado del impulso que imponerse a las propias emociones para controlarlas.
Convertirse en “Angustia Contreras” es cómodo, especialmente cuando queremos llamar la atención, sentir consideración de alguien más o, de plano, tumbarnos en el pantano de la propia lástima. “Aquí déjenme morir, váyanse sin mí”. O, como dice la canción, “Ay, cómo sufro al recordar”. O, lloriquea más la otra, “Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir”.
Como vemos, dejarse llevar por los dramas o tragedias o condiciones que uno se fabrica tiene un gozo en el que, paradójicamente, puede uno solazarse.
Por eso resulta difícil vencer la tentación y sobreponerse: es decir, ponerse bien cuando se está mal. Mi madrina Concepción Villarreal lo expresaba mejor con su “Al mal tiempo buena cara”, que no se reduce a dar la contraria al clima o la situación (vaya interpretaciones simplonas), sino a realmente tomar el propio humor o deseos de mortificarse y darles una patada en salva sea la parte.
Y a levantarse, que vivimos en un mundo que no se detiene, no espera. Ni modo.
Esto se llama madurez, pero también corresponsabilidad, que significa que frente a nuestro entorno soy tan responsable como lo eres tú y lo es él y lo son aquéllos.
El sostenimiento del entorno es tarea compartida. No debemos olvidar que vivimos en un espacio común, donde lo que yo dejo de hacer puede afectar al de al lado o al de enfrente o al de atrás… o a quien me suceda generacionalmente o laboralmente.
Esto sin hablar del efecto de lo que, de plano, yo haga mal.
Ponerse bien cuando se está mal es parte del sostenimiento del entorno. Aunque parezca un detalle menor, a la larga implica una gran diferencia entre las sociedades que crecen y las que se estancan o van para atrás.
En la práctica tenemos, por ejemplo, a la sociedad perezosa que ve en los días francos, de huelga o incluso emergencia sanitaria un alivio o milagro. Es la sociedad que se alegra por días sin actividad laboral y busca crear más puentes vacacionales, aunque eso signifique dejar de producir riqueza y transformar positivamente al mundo.
Por supuesto que termina pronto el sistema que se dedica más a gastar que a ganar.
Existe, a fin de cuentas, esta responsabilidad anímica, que es personal, y la corresponsabilidad anímica, que ayuda a reconfigurar el entorno. Apreciemos la diferencia entre terminar el trabajo, aunque no tengamos ganas de hacerlo (o sea, cumplir con nuestras obligaciones), y permitir que nuestra inacción nos acabe paulatinamente, debido a que se impone lo meramente emocional y la satisfacción a corto plazo a lo racional y de largo aliento.
Eso es lo que muchos conocen también como “cultura nacional”, y que nos permite hablar de un modo de ser de los japoneses, los alemanes, los ingleses… gente a la que catalogamos como disciplina y que, a fin de cuentas, sólo es consecuente con la tarea compartida de sostener su entorno.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.