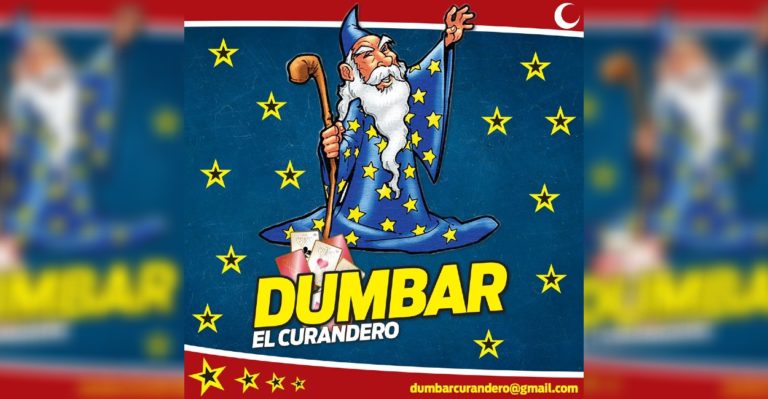El valor absoluto de Reino de Dios
Introducción El tema del Reino de Dios ha venido ocupando nuestras homilías de los domingos anteriores y hoy culminan las enseñanzas que Cristo nos da a través de parábolas o comparaciones, que son el objeto de la enseñanza consignada por San Mateo en el capítulo trece de su evangelio, en el cual se nos trasmiten … Leer más
Introducción
El tema del Reino de Dios ha venido ocupando nuestras homilías de los domingos anteriores y hoy culminan las enseñanzas que Cristo nos da a través de parábolas o comparaciones, que son el objeto de la enseñanza consignada por San Mateo en el capítulo trece de su evangelio, en el cual se nos trasmiten siete parábolas acerca del Reino divino como tema central de la predicación de Cristo, palabra del Padre.
Hoy nuestra homilía hace referencia a las tres últimas parábolas de dicho capítulo, a saber: el tesoro escondido y encontrado en un campo; la perla fina que compra un comerciante y la red que arrojada en el mar recoge peces buenos y malos.
Debemos tener muy en cuenta que estas enseñanzas de San Mateo, no agotan el tema del Reino de los Cielos, pero sí nos dan una enseñanza fundamental sobre el tema que nos ha ocupado hasta ahora en estos domingos del tiempo ordinario, Ciclo A.
Valor absoluto del Reino de Dios
Las dos pequeñas parábolas del tesoro y la perla, nos descubren el valor único y supremo del Reino de Dios, imprescindible y necesario para obtener nuestra salvación temporal y eterna, según el plan de Dios, Uno y Trino.
Nos enseñan: que el tesoro descubierto en un campo por un hombre, hace que invierta fuertemente en la adquisición de ese terreno y asegurar de esta manera la posesión del tesoro escondido y descubierto imprevista y afortunadamente.
Lo mismo un comerciante en perlas finas, da con una muy valiosa y entonces va y vende cuanto tiene y la compra.
Con estas comparaciones, Cristo nos revela el valor absoluto y necesario del Reino de Dios; este valor es múltiple e inagotable: porque en este Reino su centro valiosísimo es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Es su vida divina y trascendente que nos comparte para realizarnos como hijos suyos a su imagen y semejanza.
Nos hace ver que hemos sido creados y redimidos del pecado y de la aniquilación de muerte eterna para ser inmensa y eternamente felices en su presencia celeste, ofrecida ya desde este mundo como prenda y arras de eternidad perfecta y dichosa.
Este Reino tiene su manifestación y participación primeras en la Iglesia fundada por Jesucristo, como pueblo de Dios, llamado para ser testigo, heraldo y signo elocuente de su resurrección y vida absoluta, perfecta y perdurable por toda la eternidad de su realización en el paraíso.
Esta Iglesia con la palabra de Dios que proclama e infunde incesantemente, en sus fieles, nos da el tesoro invaluable y la perla preciosa de gracias como dones de Dios para que sus hijos, hermanos de Cristo, el Primogénito y llenos de su Espíritu Santo, seamos elevados por su poder a la intimidad de su vida divina, transformándonos en herederos y súbditos de su Amor inagotable y siempre novedoso.
Es lo que nos ha comunicado San Juan en su 1ª carta: “Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, PORQUE DIOS ES AMOR” (1ª. de Jn cap. 4, 7-9).
Y por esto mismo este apóstol evangelista, nos revela también: “Lo que existió desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de la vida – pues la vida se manifestó – y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos, la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó” (1ª. Jn Cap. 1, 1-3).
He aquí con palabras mismas de la revelación divina lo que significa el tesoro encontrado y la perla preciosa del Reino de Dios.
La parábola de la red y los peces
Nos dice Jesús: “También se parece el Reino de los Cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clases de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos.
Lo mismo sucederá al final de los tiempos; vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación”.
Esta parábola en su enseñanza se parece a la del trigo y la cizaña que ya contemplábamos el domingo pasado.
Ambas parábolas nos hacen ver el final de los tiempos cuando Dios juzgue a los vivos y a los muertos, de acuerdo a sus buenas o malas obras.
Se salvarán los que obren la justicia, la fraternidad, el respeto a los derechos de cada quien; los que practiquen las obras de misericordia espirituales y corporales; los que sean constructores de paz comunitaria y familiar.
Los que vean por los pobres y necesitados. Los que practiquen la verdad sin confundirla con el error; los que obren el bien si confundirlo con el mal, como acontece desgraciada y frecuentemente en el mundo de estos días.
Exhortación final
¡Pidamos a Dios que nos dé clarividencia para ser sus hijos; que nos otorgue su poder y gracia para hacer siempre el bien con rectitud moral y espiritual.
Para que seamos constructores de un mundo nuevo en las familias, los grupos sociales, en las naciones y donde quiera que los hombres y mujeres nos encontremos para trabajar en paz, sosiego y con seguridad, sin crímenes, sin acciones terriblemente malas.
Estaremos entonces llevando a la práctica el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes, para luego ser juzgados, tanto al final de la vida de cada uno y de todos; y recibir misericordia, que nos abra las puertas del Reino eterno en su fase final, trascendente, dichosa y eterna!
*Obispo emérito de Zacatecas
Imagen Zacatecas – Fernando Mario Chávez Ruvalcaba